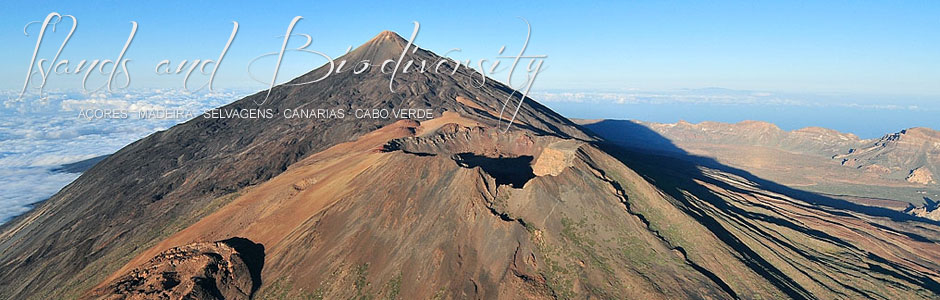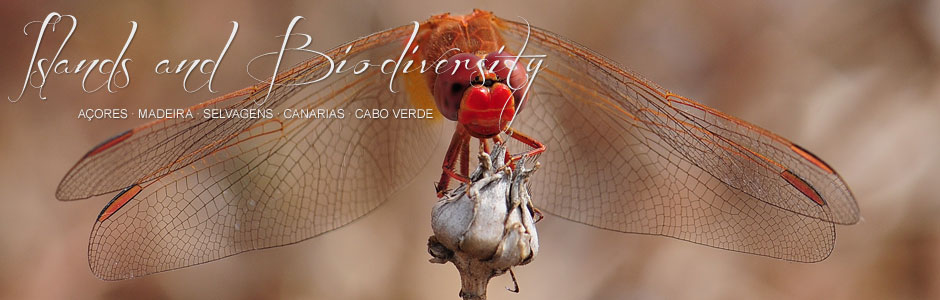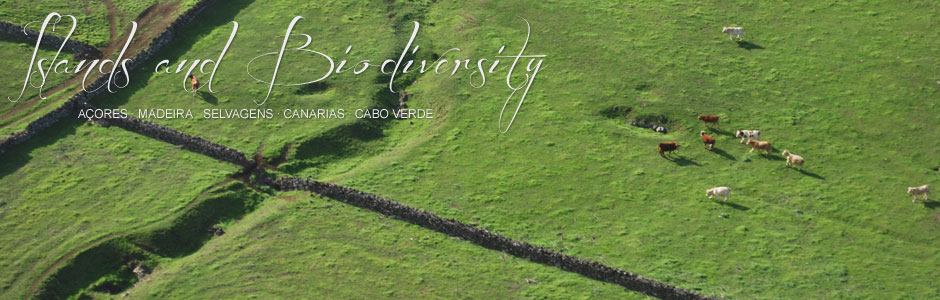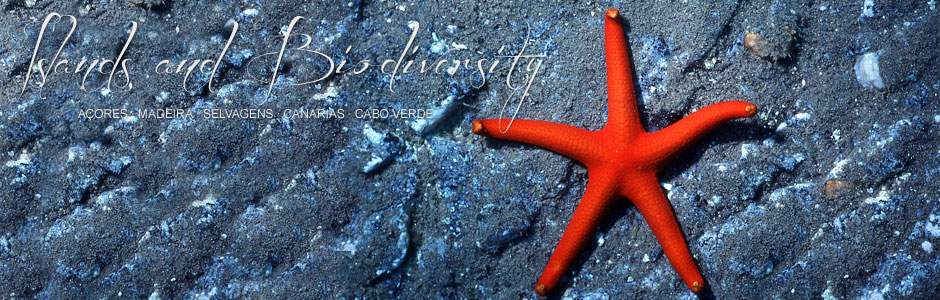Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Córvido de 37-41 cm de longitud y 68-80 cm de envergadura. Su plumaje es enteramente negro, con el pico rojo, curvado hacia abajo, y las patas de la misma tonalidad; los juveniles, en cambio, tienen el pico amarillento-anaranjado. Su distribución mundial comprende las islas británicas, el sur de Europa, parte de Oriente Medio y Asia, además del norte de África y Canarias; en nuestro archipiélago se halla relegado como nidificante a La Palma, aunque de vez en cuando se registran aves aisladas o en parejas en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Además, se han hallado restos subfósiles en las dos primeras islas y El Hierro, pero en esta última no han sido determinados a nivel específico. Ello indica claramente que la especie debió tener una más amplia distribución en el archipiélago canario, y que por alguna razón desapareció de varias ínsulas. Por otro lado, se han identificado restos óseos en yacimientos paleontológicos de su congénere la chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), actualmente no representada en Canarias, en La Palma y Tenerife. La subespecie de chova piquirroja presente en Canarias es Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus, que vive también en el noroeste de África y recibe los nombres vernáculos de “graja” y “catana” en nuestras islas. Es un ave eminentemente rupícola, ligada a acantilados costeros, barrancos y riscos interiores, aunque para alimentarse escoge a menudo terrenos más o menos llanos, como pastizales, pinares abiertos o bancales de cultivo. Está presente desde el nivel del mar a la cota máxima de La Palma (2.426 m). Se alimenta de frutos de tuneras (Opuntia spp.), semillas de pino canario (Pinus canariensis) y otras plantas, así como de invertebrados, tales como orugas de mariposas nocturnas; de forma más ocasional puede consumir crustáceos, reptiles y otros animales. Se ha constatado que la dieta varía en función del hábitat y la estación del año. La puesta (4-5 huevos) se desarrolla por lo general entre marzo y abril, aunque ya en febrero comienza la época reproductora. El nido es situado en cavidades y grietas de zonas rocosas -incluyendo taludes de vías de comunicación-, y más raramente en pinos canarios e incluso casas tradicionales abandonadas. Tiende a constituir pequeños núcleos coloniales, más que a criar de forma aislada. También suele formar grandes bandos, en especial una vez acabada la reproducción, los cuales constan en ocasiones de hasta 200-300 ejemplares o más, que se mueven por amplias zonas. La población canaria ha sido cifrada en 250-1.000 parejas, pero faltan recuentos más precisos que permitan afinar la estima. Las amenazas que afectan a esta especie son la caza furtiva, la destrucción y/o alteración del hábitat, la captura de ejemplares para su mantenimiento en cautividad, el empleo de insecticidas, los cambios en los usos del suelo, el abandono de los cultivos tradicionales y la agricultura extensiva, a lo que se suman las molestias en los lugares de reproducción. La evolución de sus poblaciones parece tender a una relativa mejoría en comparación a la situación descrita a mediados del siglo XX, gracias a una mayor concienciación ambiental y a la protección de distintos espacios naturales, entre otros factores